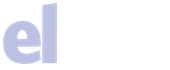Oficios que se niegan a morir

En La Serena hay oficios que se niegan a morir. Basta con recorrer las calles céntricas de la ciudad, para encontrarse con lustrabotas, confiteros, zapateros y un sinfín de tradiciones que han tomado la forma de manos trabajadoras. Historias que están ahí, latentes, como esperando que alguien las saque del anonimato, queriendo ser contadas.
UN SERVIDOR A SUS PIES
Es uno de los más vilipendiados, sin embargo, más tradicionales de los oficios. Dicen que toda ciudad con historia debe tenerlos y La Serena cumple con el requisito. Son los lustrabotas, sin duda uno de las ocupaciones que con más fuerza se resiste a ser olvidada.
Hubo un tiempo en que colmaron la Plaza de Armas ofreciendo sus servicios a los caballeros cuya vestimenta señorial ameritaba un calzado reluciente. Hoy no se ven más de tres, pero son ellos los que con ímpetu perpetúan el legado de lo que algún día significó su trabajo para esta comuna.
Uno de ellos es Julio Caimanque, quien, en medio de la fría brisa otoñal, continúa esperando a su clientela. En cuclillas, junto a una escobilla y una lata de betún mira pasar a los transeúntes que a eso de las cuatro de la tarde de un día jueves circulan por la Plaza de Armas de La Serena. Lo observamos de lejos y se mantiene quieto hasta que de pronto aparece un hombre vestido de riguroso negro, con un largo abrigo el cual se acomoda para sentarse junto a don Julio. Cruzan miradas, un par de palabras y la escobilla comienza a moverse rauda de un lado a otro. El lustrabotas ha comenzado una vez más la labor que viene realizando desde hace décadas.
Lo interrumpimos y no se molesta. Y es que asegura, un poco en broma, un poco en serio, que está acostumbrado a salir en la prensa. “Si yo le he trabajado a personas muy importantes, supiera usted”, afirma, sin especificar.
LA FRASE
Las mujeres son las que más vienen, principalmente por problemas con las tapillas
Zapatero
El hombre de 61 años afirma que lleva 33 años dedicado al oficio, luego de haber deambulado por un variopinto de otras labores en la cuales jamás llegó a sentirse cómodo. “Trabajé de garzón y en distintas partes del comercio hasta que perdí esos trabajos y cómo sabía el oficio de lustrabotas aquí me quedé”, recuerda.
Aunque vive en el sector de La Antena, en una casa que heredó su madre, su verdadero hogar es la Plaza de Armas. Se levanta a las 08:00 de la mañana y se instala en el lugar un hora más tarde, casi como una tradición ya que, según reconoce, “los clientes comienzan a llegar recién como a las 10:00, pero uno ya se hace un hábito, además al que madruga Dios lo ayuda, como se dice”, cuenta don Julio.
Es consciente de que su oficio está muriendo. “Es cosa de ver cómo han dejado de venir (…) Prácticamente mis únicos clientes son los abogados que vienen de ahí, de la Corte”, cuenta, mientras continúa pasando con fuerza el mismo trapo manchado que lo ha acompañado durante años, por los zapatos de aquel cliente quien también parece escuchar con interés nuestra conversación.
Y la falta de clientela ha redundado en que la oferta disminuya. Según don Julio, no serían más de 8 los lustrabotas que continúan dando la lucha en el centro. “Eso es lo que somos. Si yo los tengo contados, aquí no es ni la sombra de lo que era antes cuando nos juntábamos como 30 a trabajar sólo en la Plaza, y venían de todos lados, si incluso las autoridades importantes se paseaban por aquí y era tradicional que aprovecharan de saludarnos a nosotros”, recuerda un nostálgico Caimanque.
¿Pero se ha vuelto menos rentable la profesión? La duda nos surge como mala costumbre y don Julio responde con sinceridad. “No tanto -señala-, no tanto”. Y es que asegura que el que exista menos competencia tendría su lado positivo. “Claro, los que todavía se lustran los zapatos vienen aquí nomás, o a La Recova, donde andan otros, eso suple un poco (…) Yo por lo menos todavía puedo vivir de esto, hago aquí por lo menos unas 8 luquitas diarias cobrando 700 pesos por la lustrada”, asegura el hombre, eso sí, agrega que probablemente la situación sería distinta si tuviera una esposa e hijos a los cuales mantener. “Ahí yo creo que tendría que buscar otro trabajo”, afirma en el preciso instante en que el cliente se pone de pie, vuelve a cruzar miradas y un par de palabras con don Julio, paga por el servicio y se marcha. Nosotros hacemos lo mismo.
EL CONFITERO: UNA DULCE TRADICIÓN
Se dice que el gran comercio ha ido terminando con los pequeños negocios y aquello Fernando Campos parece tenerlo claro. Por ello el hombre no espera que las personas acudan a él, es él quien acude en busca de clientes.
Campos es confitero, y en un pequeño carro construido con sus propias manos ha recorrido por años el centro de La Serena, tratando de subsistir a través del único oficio que ha ejercido en su vida.
Es en calle Larraín Alcalde donde se instala con su dulce mercancía. Ahí lo encontramos en “una tarde algo lenta”, según él mismo afirma. Y es que las inclemencias de lo que ha sido un otoño particularmente frío, han hecho que ande menos gente por las calles, y por ende menos clientela posible. Sin embargo, el hombre no está para lamentos. “Esto es así, hay días buenos y malos, épocas buenas y malas. Uno tiene experiencia y no se puede desesperar porque un día no vende lo que esperaba”, cuenta, mientras una joven que sale desde la oficina de Fonasa ubicada en frente, se acerca rauda por un chocolate y un agua mineral. “Es que necesito sencillo”, dice, sin que nadie le pregunte, como justificándose. Don Fernando parece no alcanzar a oírla, pero su rostro denota una disimulada satisfacción. ¿Habrá sido la segunda o tercera clienta del día? No lo sabemos.
Llama la atención que, pese a que aún está en el centro de la ciudad, esté ubicado en un lugar tan apartado. Le consultamos y el confitero tiene una explicación. “En la municipalidad me mandaron para acá, no sé por qué, seguramente por cosas turísticas”, relata, con un tono firme. En sus palabras no parece haber ni un dejo de lamento. “En todo caso mejor para mí, así tengo a toda la gente que viene para acá para mí solo, hay que verle el lado positivo”, agrega, optimista.
Al igual que nuestro amigo lustrabotas, don Fernando el confitero parece estar consciente de que a su oficio no le quedan muchos años. Cuenta que antes, había muchos colegas que se ponían afuera de los lugares más concurridos de la ciudad con sus carros repletos de golosinas y jugos. “Pero esos tiempos yo los veo lejanos”, corrobora. Aunque, está convencido de que él en particular no correrá la misma suerte. “En mi caso yo siento que soy más ordenado”, afirma, en un tono evidentemente más serio, revelándonos su fórmula del éxito. “Hay que invertir la mitad de lo que se gana siempre, si yo me hago 20 mil pesos en un día, apenas termino la jornada, voy a comprar los productos para abastecer el carro, y así siempre, si gano 30 invierto 15 o si se puede 20, para siempre estar bien abastecido, eso es lo que yo hago y hasta el momento me ha ido bien”, asegura. “Con este trabajo he sobrevivido yo, porque perdí a mi mamá cuando tenía ocho años, y además he podido tirar para arriba a mis tres hijos que ahora están muy bien y tienen buenos trabajos, sólo me falta uno, el menor, y por él voy a seguir en esto”, agrega un convencido confitero, quien es interrumpido por otro cliente. “Deme un segundo”, nos dice, algo atareado. Entendemos el mensaje y nos vamos para que pueda seguir trabajando.
UN CALZADO PERFECTO
Juan Carlos Cerda vive en Tierras Blancas, sin embargo, pasa todo el tiempo en La Serena. Y es que es aquí, en pleno centro, en su local de calle Cienfuegos, donde desarrolla otro de los oficios incansables, de aquellos que traen a la memoria a La Serena de antaño. Don Juan Carlos es zapatero.
Cerda es optimista y asegura que siempre habrá personas que van a querer arreglar sus zapatos. A diferencia de nuestros lustrabotas y el confitero, no cree que su oficio esté condenado a desaparecer. En su local constatamos que lo que nos dice tiene asidero. Contrario a lo que nosotros esperábamos, la gente entra y sale. “Yo creo que es verdad que ahora hay menos reparadoras, por lo mismo, los que estamos tenemos más pega”, afirma Cerda, sonriente, distribuyendo su atención entre unas botas de cuero femeninas y nosotros.
Pero si es verdad lo que afirma, ¿por qué entonces hay menos zapateros? Cerda tiene una explicación. Cree que, simplemente, las nuevas generaciones no han querido seguir con la tradición. “Si usted se fija, la mayoría de los zapateros son viejitos, ya que a los jóvenes no les gusta este tipo de trabajo”, sostiene, categórico.
¿Y quiénes son los que más requieren sus servicios? La pregunta parece estar de más cuando casi antes de que la terminemos nos responde. “Las mujeres, sin duda”, afirma, levantando una mirada que hasta ahora no había dejado de mirar los zapatos en los que trabajaba. “Por lo que más vienen es por problemas con la tapilla y ahí se la puedo arreglar en el minuto, o me demoro una hora y la vienen a buscar, como ésta que acabo de terminar”, dice levantando como un trofeo la bota que comenzó y terminó de reparar en lo que duró nuestra conversación.